El pasado 12 de junio Mahmoud Ahmadineyad fue reelegido presidente de Irán. Durante la exaltación de la campaña, Jon Lee Anderson se metió de cabeza en la espesa maraña de poderes políticos y religiosos que controlan al país y extrajo este detallado perfil del líder. A propósito de las polémicas y turbulentas elecciones, cuyos resultados podrían trascender ampliamente las fronteras de Irán, les adelantamos esta pieza de nuestro próximo número, escrita por uno de los invitados a nuestro Festival Malpensante.

Desde la primera vez que se presentó como candidato a la Presidencia de Irán, hace cuatro años, Mahmoud Ahmadineyad ha demostrado tener un hábil manejo de las comunicaciones. Tiene un blog, que se llama “Memos personales de Mahmoud Ahmadineyad”, en el cual habla sobre Dios, sobre filosofía y sobre su infancia, y responde mensajes de los lectores. Los videos de su campaña presidencial de 2005 eran producciones de dos minutos y medio que lo presentaban claramente como un hombre del pueblo. En una escena, Ahmadineyad está haciendo cola para almorzar en una cafetería de autoservicio; en otra, va caminando entre un grupo de gente pobre. Los videos eran transmitidos constantemente por la televisión. El lema de la campaña era: “Es posible... y nosotros lo podemos hacer”.
Los videos fueron concebidos y producidos por Javad Shamaqdari, un hombre grande y barbado, que se desempeña como “asesor cultural” del presidente. Recientemente, Irán exigió una disculpa de parte de Hollywood por haber soportado “treinta años de insultos y acusaciones”. Shamaqdari mencionaba la película 300, del año 2006, acerca de la batalla entre los espartanos y los persas, a quienes presentaban como un pueblo perverso y decadente, y la cinta del año pasado El luchador, en la cual Mickey Rourke lucha contra un viejo vengador llamado “el Ayatolá”, quien trata de estrangular al personaje de Rourke con una bandera de Irán. Durante la campaña, sin embargo, la función de Shamaqdari se parecía más a la de un jefe de comunicaciones norteamericano.
Shamaqdari y Ahmadineyad se conocieron cuando los dos estudiaban ingeniería en Teherán, a finales de los setenta. Durante la guerra contra Irak, Shamaqdari produjo documentales acerca de la vida en el frente. Luego comenzó a hacer largometrajes, entre otros Sandstorm, acerca de la fallida operación norteamericana para rescatar a los rehenes, en 1980. Shamaqdari dijo que, cuando Ahmadineyad se convirtió en alcalde de Teherán, en 2003, y rechazó el salario que le ofrecía la municipalidad pues prefirió quedarse solamente con lo que le pagaban como profesor universitario, “yo sentí que Irán necesitaba tener a la cabeza del país a una persona como él. Así que cuando me enteré de su candidatura le ofrecí mi ayuda”.
Shamaqdari me mostró algunas escenas que fueron suprimidas de los videos, pues Ahmadineyad las consideró “demasiado íntimas”. En ellas Ahmadineyad aparece besando tiernamente en las mejillas a su anciano padre y recitándole poesía persa. “Lo que yo quería mostrar era su honestidad y su sencillez”, dijo Shamaqdari. “Estaba seguro de que el pueblo iraní votaría por él si veían eso”.
Shamaqdari tenía razón. El poder religioso de Irán, de tendencia conservadora y dirigido por el ayatolá Ali Jamenei, el Líder Supremo de Irán, había frustrado los esfuerzos del presidente Mohammad Jatami, que se había presentado como reformista, de abrir Irán al mundo. Los religiosos apoyaron la novedosa e inesperada candidatura de Ahmadineyad y, en junio de 2005, fue elegido presidente con el 62% de los votos.
Las próximas elecciones presidenciales de Irán tendrán lugar en junio de este año. Ahmadineyad ha presentado su candidatura; Jatami también era candidato, pero en marzo renunció a favor de otro reformista, el ex primer ministro Mir Hossein Musavi. Una vez más, los conservadores de Irán se enfrentarán con los supuestos reformadores del país. Y Ahmadineyad está confiando otra vez en el peso de su popularidad.
Shamaqdari me repitió las historias que ya había escuchado varias veces en Teherán, acerca de cómo Ahmadineyad enrolló las antiguas alfombras persas del palacio presidencial y las envió a un museo; cómo rechazó la idea de ocupar el mejor asiento en el avión presidencial; cómo quería seguir viviendo en la modesta casa de su familia en Teherán, hasta que sus asesores de seguridad lo convencieron de mudarse. “Pero no se fue a vivir al palacio presidencial”, dijo Shamaqdari, “sino a un edificio normal, situado en un área restringida”. Ahmadineyad les ofrece a los votantes donaciones en efectivo, llamadas “cuotas de justicia”, que según dicen alcanzan el equivalente a sesenta dólares.
Dentro del poder político de Irán mucha gente desprecia en privado a Ahmadineyad, precisamente debido a su origen. “Antes de llegar al poder solo había salido de Irán en una ocasión, y apenas hasta Irak, por un par de días”, decía un antiguo diplomático. Un funcionario europeo dijo que un empleado del gobierno iraní que llevaba muchos años en su cargo le había confesado que, antes de que Ahmadineyad llegara a ser presidente, era la clase de hombre al que él hacía esperar durante treinta minutos en la puerta de su oficina, solo para ponerlo en su lugar.
Sin embargo, descartar a Ahmadineyad tachándolo de palurdo es un error de comprensión. Ahmadineyad es un populista similar a Hugo Chávez, un político que sabe que su país está lleno de gente como él, y sabe cómo hablarle a esa gente. Para algunos de sus seguidores, Ahmadineyad representa un regreso a las verdades ideológicas de los primeros años de la República Islámica, cuando gobernaba el ayatolá Ruholla Jomeini y los adolescentes se ofrecían voluntariamente al sacrificio. Para muchos iraníes, la promesa de Ahmadineyad de devolverle a Irán el “lugar que le corresponde” en el mundo, y otorgar subsidios y crear empleos, resulta muy atractiva.
La insistencia de Ahmadineyad en continuar con su programa nuclear apela a ese sentimiento nacionalista y tiene amplio apoyo entre los iraníes. “Lo que ellos quieren es respeto”, dice Lee Hamilton, un ex congresista y co-director del Grupo de Estudio para Irak, que ha tenido gran influencia en la definición de la política norteamericana hacia Irán. “Y la mejor manera que vieron para conseguirlo fue dominar el ciclo de combustión nuclear”.
Pero en los cuatro años que han transcurrido desde que Ahmadineyad se presentó por primera vez a la Presidencia, Irán y sus rivales han cambiado: los iraníes se han visto muy afectados por la crisis económica mundial y por la caída de los precios del petróleo; Irán está notoriamente más cerca de convertirse en una potencia nuclear y George W. Bush ha sido reemplazado por Barack Obama. La pregunta ahora es cómo va a manejar Ahmadineyad la presión doméstica y la de esta nueva administración de Washington, mucho más sutil.
El 20 de marzo, al inicio del Año Nuevo persa, Obama grabó un video dirigido al pueblo iraní, en el cual hablaba respetuosamente de la antigua civilización iraní y ofrecía un compromiso “honesto”. El ayatolá Jamenei respondió al video diciendo que “las palabras no eran suficientes” y que Estados Unidos tenía que cambiar sus políticas si esperaba que Irán hiciera lo mismo. Luego, el 31 de marzo, durante una conferencia sobre Afganistán en La Haya, Richard Holbrooke, el representante especial de Obama, conversó con el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán. Las dos partes le restaron importancia al encuentro: “Fue cordial e inesperado y los dos acordaron mantenerse en contacto”, afirmó la secretaria de Estado Hillary Clinton. Pero la verdad es que, en términos de contacto directo, ese encuentro fue una verdadera novedad.
En los años de la administración Bush era fácil para Ahmadineyad afirmar que el presidente americano no estaba interesado en tener con Irán nada distinto a una relación hostil. Pero el mensaje de Obama representó un “cambio de juego”, declaró Vali Nasr, un experto en Irán y antiguo miembro del Consejo de Relaciones Exteriores. “Ahora Estados Unidos ha producido un mensaje extraordinariamente distinto, afectuoso, que parece sincero en su deseo de llegar a un acuerdo con Irán. Así que los iraníes le van a preguntar ahora a su gobierno: ¿por qué no aceptan el ofrecimiento?”. Y luego agregó: “Obama ha sido muy astuto al generar un debate entre el pueblo iraní y sus líderes y dentro del mismo grupo de líderes... y, en la medida en que esto sucede tres meses antes de las elecciones, también logró convertirlo en un tema de campaña”.
Por otra parte, la elección también plantea un dilema para los miembros de la administración Obama. Si parecen muy dispuestos a ceder, Ahmadineyad puede afirmar que ha logrado imponerse sobre Estados Unidos, lo cual lo fortalecería en las urnas, y los norteamericanos “no quieren hacer nada que ayude a Ahmadineyad antes de la elección”, dijo sir Kieran Prendergast, el antiguo subsecretario general para asuntos políticos de la Organización de Naciones Unidas, quien ha tenido mucho que ver con Irán. Pero la espera también representa riesgos: Ahmadineyad podría ganar sin recibir ninguna ayuda; o una victoria de los reformistas podría poner a los religiosos a la defensiva e inclinarlos más a bloquear cualquier tipo de acuerdo con Estados Unidos. “En los dos bandos hay partidarios de la línea dura a los que les gustaría ver fracasar cualquier intento de apertura hacia Irán”, afirmó Prendergast. Y Nasr añadió: “No podemos confiar en la lectura de las hojas de té para saber quién va a ganar las elecciones... Ese es un juego muy riesgoso”.
Lee Hamilton declaró que Estados Unidos no podía darse el lujo de demorarse en tomar una decisión, con la esperanza de que Ahmadineyad sea reemplazado por alguien más favorable. “Estamos preparándonos para comenzar a dialogar sobre un amplio abanico de temas y tenemos claro a dónde queremos llegar”, dijo. “Debemos seguir nuestro propio cronograma, no el de ellos”, y agregó: “Obama quiere poner las relaciones con Irán sobre una base mejor y más firme, al igual que yo. Desde la Revolución hemos estado discutiendo si debemos hacer acuerdos o no y nunca lo hemos resuelto. Ahora la discusión no es si vamos a hacer un acuerdo, sino cómo... No creo que haya ningún otro país en el mundo que nos haya causado más preocupaciones durante las últimas décadas que Irán”, siguió diciendo Hamilton. “Hay que reconocer que tenemos una larga lista de reclamos contra Irán... y lo mismo le sucede a Irán con nosotros”.
Ahmadineyad parece deleitarse con su papel de provocador diplomático: como cuando descartó el Holocausto tachándolo de “mito”, cuando pidió el fin del “régimen sionista” de Israel y cuando se ufanó de los progresos alcanzados por el programa nuclear de Irán. Tiene 52 años, es de baja estatura –mide cerca de uno cincuenta– y se mantiene muy delgado. Lleva siempre una barba de cinco días, en señal de devoción. Sus ojos son inusualmente pequeños y negros, como un par de uvas pasas, y los tiene muy hundidos. Cuando uno lo ve de lejos, esto puede darle una apariencia remota, como si fuera ciego. Frente a grandes aglomeraciones, Ahmadineyad se porta como un demagogo y habla con seriedad –un guerrero infeliz–, mientras apunta con el dedo y agita los puños. Pero en ambientes más íntimos proyecta una jovialidad casi inapropiada. Habla dando rodeos acerca del bien y el mal, Oriente y Occidente, Dios y el hombre, pero en sus sinuosos comentarios, siempre ambiguos y evasivos, hay un cierto eco de Chauncey Gardiner, el personaje de Peter Sellers en Desde el jardín, como si estuviera un poco perdido.
El invierno pasado, el presidente Rafael Correa, de Ecuador, un protegido de Chávez, viajó a Teherán para firmar una serie de acuerdos comerciales. Durante la ceremonia, Correa, que es bastante corpulento, se acomodó en un sofá en una actitud muy relajada y expansiva. Ahmadineyad se veía diminuto al lado de Correa, vestido con un suéter de lana y un traje gris arrugado. Sonreía a destiempo y se veía incómodo, sin saber qué decir. Parecían una pareja dispareja, un matrimonio arreglado. Correa dijo todo lo que tenía que decir, en su calidad de líder extranjero que esperaba obtener créditos financieros de parte de Irán. “Creemos que los iraníes son un pueblo heroico que supo deshacerse de una sangrienta dictadura apoyada por Occidente”, dijo. “Este ejemplo nos inspira en Latinoamérica”. Claramente complacido, Ahmadineyad se volvió hacia Correa, lo abrazó y exclamó: “He encontrado un nuevo amigo y no voy a perderlo”.
Conocí a Ahmadineyad poco después de que se convirtió en presidente, durante una sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando ofreció un desayuno en su hotel de Nueva York para académicos y periodistas norteamericanos. Ahmadineyad estaba nervioso y miraba para todos lados. Comenzó recitando algunos versos del Corán y luego, mientras que sus asistentes más experimentados miraban con expresión imperturbable, habló de manera confusa acerca de “problemas de identidad y moralidad en Europa” y concluyó con una letanía de preguntas retóricas: “¿Cuáles son las causas profundas de nuestros problemas? ¿Cuál es la solución? ¿Hacia dónde nos lleva la tendencia actual?”. Éstos, asombrosamente, fueron los puntos centrales de Ahmadineyad esa mañana.
Alguien preguntó sobre la ola represiva que se había desatado en Irán contra las libertades académicas y los medios de comunicación. “Verá usted: en Irán, la libertad es una libertad muy privilegiada”, respondió Ahmadineyad. “Así como ustedes arrestan a un hombre que comete violaciones a las reglas del tráfico, debe haber leyes sociales... Tenemos que volvernos unos seres humanos puros. El hombre tiene que seguir avanzando por un camino sublime”. Luego habló acerca de la justicia y dijo que a los palestinos se les había hecho un gran mal en nombre de los sobrevivientes judíos del Holocausto, el cual, después de todo, ocurrió en Europa. “Es claro que se necesita más investigación”, dijo, al referirse a la masacre de judíos europeos. “¿Por qué no permitimos que haya más investigaciones acerca de esto?”. Ahmadineyad miró a su alrededor y sonrió.
Hubo una pregunta acerca de una fatua emitida en el año 2005 por el ayatolá Jamenei, donde afirmaba que “la producción, el almacenamiento y el uso de armas nucleares está prohibido bajo el Islam, y la República Islámica de Irán nunca va a adquirir esas armas”, aunque, desafiando a la comunidad internacional, Irán ha expandido de manera inexorable su potencial nuclear. Ahmadineyad contestó que la fatua del Líder Supremo expresaba todo lo que había que decir acerca de las intenciones de Irán: “Una de las cosas que caracteriza a la diplomacia iraní es su transparencia. Nosotros somos muy claros”.
Sin embargo, no es muy claro cuánto poder tiene realmente Ahmadineyad dentro de la compleja estructura del estado iraní. No hay nadie más poderoso que el ayatolá Jamenei, quien ha sido el Líder Supremo, la principal autoridad política y religiosa del país y el comandante en jefe de las fuerzas armadas desde la muerte de Jomeini, en 1989. Para pasar una ley Ahmadineyad necesita la aprobación del Majlis o Parlamento iraní; Jamenei puede lanzar una fatua. Después de su elección, Ahmadineyad besó públicamente la mano de Jamenei, en una demostración de su lealtad. Hossein Shariatmadari, el representante del Líder Supremo y editor de Kayhan, el periódico del estamento religioso, dijo: “El señor Ahmadineyad solo es la cabeza de la implementación en Irán”.
Pero su relación es más complicada que eso. En una visita que hice a Teherán con el presidente iraquí Jalal Talabani, en diciembre de 2006, algunos funcionarios iraquíes que estuvieron presentes en las reuniones de más alto nivel me dijeron que Ahmadineyad trataba con respeto al Líder Supremo, pero que era evidente que los dos hombres trabajaban de manera estrecha. Uno de los asesores más antiguos de Talabani relató un momento significativo. Talabani hizo una descarnada presentación de la situación de Irak; en ese momento, los asesinatos entre las sectas chiítas y sunitas estaban en su punto más crítico y las milicias respaldadas por Irán estaban claramente involucradas. Mientras Talabani describía la violencia, Jamenei exclamaba una y otra vez: “¡Ay, qué horror! Estamos orando por ustedes”. Finalmente Talabani lo interrumpió: “Lo que necesitamos no son oraciones, necesitamos medicinas”. Jamenei contestó: “Yo proporcionaré las oraciones y él”, dijo y señaló a Ahmadineyad, “suministrará la medicina”.
“Nos podemos romper la cabeza tratando de entender las intricadas relaciones de la política iraní”, decía Lee Hamilton, “y nunca sabremos realmente la verdad”. Y Vali Nasr agregó: “Hasta la autoridad de Jamenei está restringida por toda una red de relaciones”.
Thomas Pickering, un antiguo subsecretario de Estado que se ha reunido varias veces con iraníes en un esfuerzo para ayudar a formular un nuevo enfoque político de Estados Unidos hacia Irán, dijo: “Después de hablar con iraníes durante varios años, hemos descubierto que es difícil conocer con certeza la arquitectura política interna iraní. No hay manera de tener la inteligencia superior que se requiere para saber cuándo es un momento oportuno para tratar de hablar con ellos. Gracias a la opacidad de su sistema, eso siempre va a ser una empresa riesgosa”.
Mohammad Jatami, el antecesor y rival de Ahmadineyad, es un religioso moderado, lo cual, en términos iraníes, equivale a un reformista. Esa es la formulación corriente. Pero ¿qué significa eso en realidad? Existe una asombrosa gama de definiciones para los modelos políticos en Irán, que van desde los conservadores religiosos de línea dura, representados por Ahmadineyad, hasta los pragmáticos y los reformistas religiosos. “Reformista” es un término relativo. En la política iraní nadie está hablando abiertamente de la separación entre Iglesia y Estado, por ejemplo, y ni siquiera la contemplan seriamente. Cuando hablé hace poco con Jatami, dijo que Irán podría tener “democracia, derechos humanos y todas las libertades que queremos”, pero solo dentro de un “marco moral” islámico.
Jatami estuvo indeciso durante varios meses con respecto a la idea de presentarse a la contienda electoral de este año, una indecisión que causó frustración entre sus seguidores. Desde el comienzo había dicho que si Mir Hossein Musavi se presentaba como candidato él se retiraría, y así lo hizo después de cinco semanas. Musavi, que tiene 67 años, fue primer ministro entre 1981 y 1989, pero luego se retiró de la política durante más de una década, después de perder una batalla política con el ayatolá Jamenei. (Al resaltar el regreso de Musavi, un comentarista lo llamó el “Cincinato persa”.) Lo que la mayor parte de los iraníes recuerda de él es que logró manejar un efectivo sistema de racionamiento durante la guerra contra Irak, lo cual significó que las familias recibían los productos básicos a pesar de la severa escasez que azotaba al país. Musavi surgió de la izquierda radical iraní, los miembros de la generación de revolucionarios que se unieron a los religiosos para expulsar al sha y que no simpatizaban con Occidente ni con la economía de libre mercado. “Muchos de los que se volvieron reformistas fueron al comienzo islamistas de izquierda”, dice Nasr. Musavi está del lado de los reformistas y, debido a sus polémicas con Jamenei y a su reputación como administrador, se considera él mismo un reformista: alguien que está dispuesto a desafiar a los teócratas. Pero su pasado lo vuelve relativamente atractivo para los religiosos de Irán y los Guardias Revolucionarios, quienes no lo desprecian, como sí desprecian a Jatami.
Al parecer, la campaña reformista estimó que Musavi es quien tiene mejores oportunidades de ganar. (Otro candidato del ala moderada, Mehdi Karroubi, tiene una base principalmente rural.) Además, había cierta preocupación por la seguridad de Jatami; dos días después de anunciar su candidatura casi es víctima de un ataque por parte de una chusma de partidarios de la línea dura, y un editorial de Kayhan, el periódico de Shariatmadari, sugería que era posible que Jatami corriera la misma suerte de la líder Benazir Bhutto de Pakistán, quien fue asesinada en 2007. La campaña va a ser dura y, de acuerdo con Nasr, “Jatami no sirve para ese tipo de cosas”.
El invierno pasado Jatami me recibió en la mansión que alberga su fundación, en un suburbio de Teherán que se llama Niavaran, un barrio de mansiones de piedra enclavadas en medio de terrenos arborizados, ubicado contra la base pedregosa de las montañas Elburz. Enseguida dijo que él había hecho grandes esfuerzos durante sus dos períodos como presidente para mejorar las relaciones con Estados Unidos, y habló del apoyo tras bambalinas que le había brindado su gobierno a la campaña norteamericana para derrotar a los talibanes en Afganistán, en 2001, después de los ataques del 11 de septiembre. “Después llegaron los neoconservadores y destruyeron todo”, dijo Jatami. “Creo que todos hemos aprendido lecciones importantes. Obama ha llegado con promesas de cambio. Y tenemos la oportunidad de mejorar otra vez las relaciones, pero solo si, uno, Obama se distancia de los agitadores y partidarios de la guerra que hay en los dos partidos, y dos, se distancia de las actitudes de Bush; en otras palabras, de la actitud de considerar a Estados Unidos como el Gran Hermano. En lugar de eso, Estados Unidos debería ser un gran amigo. Y, también, si Obama reduce la influencia del lobby sionista”.
Luego siguió diciendo: “Soy hijo de la Revolución, usted sabe. Estuve involucrado con el ayatolá Jomeini desde el comienzo. Nosotros sabíamos que había habido cambios en el mundo, en la ciencia y la tecnología, y que no podíamos hacer caso omiso de eso. Pero Irán también necesitaba su independencia. Irán ha tenido una gran civilización. Los intelectuales religiosos pensamos que podíamos lograr todo eso, que podíamos alcanzar la modernidad y ser islamistas al mismo tiempo”. Jatami hizo una pausa y luego agregó: “Éramos muy distintos de aquellos que quieren hacer retroceder al mundo... El destino del Islam depende del resultado de esto: de un Islam que pueda ofrecer diálogo y lógica en lugar de terrorismo, y que le aporte realmente cosas al mundo. Yo creo que eso es lo que quieren los iraníes. Y creo que eso también era lo que quería el imán Jomeini”.
No muchos iraníes experimentan un sentimiento antiamericano especialmente fuerte ni están tan interesados en política. Pero Ahmadineyad es producto y defensor de una fuerza profundamente arraigada en la cultura política iraní, que tiende, según lo atestigua la historia, hacia el absolutismo. Jomeini y los religiosos que lo acompañaban despreciaban las trampas imperialistas del régimen del sha, pero compartían su creencia en el pasado y la gloria futura de Irán, en su carácter excepcional. La sociedad iraní de hoy se caracteriza por una irreconciliable mezcla de nacionalismo religioso y pragmatismo cotidiano. La xenofobia va acompañada de un sentido del derecho. El Estado es una quimera: una teocracia islámica casada con un régimen elegido en medio de unas reñidas elecciones (aunque no totalmente libres) y una economía globalizada. Las elecciones de este verano ayudarán a determinar si las fisuras de Irán –las domésticas y las de su política exterior– pueden ser reparadas a través de la moderación y el acuerdo, o si el régimen continuará manteniéndose a través de la represión.
Shariatmadari, el representante del Líder Supremo, dijo que estaba seguro de que Ahmadineyad sería reelegido. “Él ocupa un lugar especial entre las masas, en especial entre las masas”, dijo. “Otros se le enfrentarán, pero nadie puede competir con Ahmadineyad”.
Mahmoud Ahmadineyad nació en octubre de 1956 en Aradan, un pequeño pueblo situado en una región miserable, desértica y arrasada por el viento, ubicada a noventa kilómetros al sureste de Teherán. Caracterizada por un calor ardiente en el verano y un frío helado en el invierno, carece de estaciones intermedias. Mahmoud fue el cuarto de siete hijos y todavía era un bebé cuando su padre, Ahmad, el dueño de una tienda de víveres en Aradan, se mudó con la familia a Teherán, como parte de una oleada de campesinos que emigraron a las ciudades en busca de una vida mejor. Aparte de cambiarse de sitio, su padre también cambió de apellido y pasó de llamarse Saborjhian, que significa “pintor de hilos”, uno de los trabajos de más bajo nivel en la industria de las alfombras persas, a llamarse Ahmadineyad, que puede significar “raza de Mahoma” o “raza virtuosa”.
La familia se estableció en Narmak, un barrio popular al sur de Teherán, y el padre comenzó allí una herrería, en la cual fabricaba rejas de hierro forjado para puertas y ventanas. Ahmadineyad todavía conserva la casa familiar, una modesta construcción de ladrillo de dos pisos enclavada en medio de edificaciones más grandes. En 1980, cuando tenía 24 años, se casó con una compañera de estudios, Azam al-Sadat Farahi, y ella se fue a vivir con la familia de él. Tienen dos hijos y una hija. Cuando visité Narmak, vi guardias que patrullaban los alrededores de la casa y un grupo de niños que pateaban un balón de fútbol en la calle. En la acera había una caseta de madera, donde varios jóvenes recogían peticiones y quejas. Ahmadineyad instituyó ese sistema cuando fue alcalde de Teherán; cada día se recogían cerca de doscientas cartas, que eran seleccionadas y enviadas a una oficina que se encargaba de procesarlas.
Nasser Hadian, un profesor de ciencia política de la Universidad de Teherán, creció con Ahmadineyad en Narmak. Hadian me lo describió como un buen estudiante, muy disciplinado y trabajador, que se destacaba particularmente en ciencias: lo que hoy llamaríamos un nerd. “A los papás les gustaba que sus hijos fueran amigos de él”, dice Hadian. Para ser un par de adolescentes en la Teherán de la época del sha, los dos eran más bien conservadores. “Éramos muy sanos, no vivíamos persiguiendo chicas, ni bebiendo ni fumando hachís”.
Después de graduarse de la secundaria Ahmadineyad entró a la Universidad de Irán de la Ciencia y la Tecnología y siguió viviendo en casa de sus padres. A Hadian sus padres lo enviaron a estudiar medicina en el San Jacinto College de Texas. Allí cambió la orientación de sus estudios a sociología y se involucró en el Islam y la política; en Teherán, Ahmadineyad siguió el mismo camino. “Comenzamos a escribirnos y teníamos la costumbre de encabezar las cartas con la frase ‘En nombre de Dios, el más misericordioso, el más compasivo’ ”, cuenta Hadian. “Cuando mis padres descubrieron eso quedaron atónitos y me pidieron que dejara de estudiar sociología, pues pensaban que me estaba influenciando demasiado. Tenían razón”.
Hadian dice que él y Ahmadineyad se sintieron muy influenciados por las ideas de Ali Shariati, un filósofo iraní educado en Francia, que adaptó el marxismo y la teoría anticolonialista a una nueva comprensión del Islam y la “sociología de la religión”. Shariati conoció a Jean-Paul Sartre, tradujo al farsi el libro Los condenados de la tierra, de Frantz Fanon, y abogó por una especie de teología islámica de la liberación. “Shariati era nuestro puente entre la lectura ideológica del Islam y el Islam conservador tradicional”, dice Hadian. En 1973 Shariati fue llevado a prisión por el régimen del sha, durante dos años, y poco después de ser liberado murió en el exilio en Inglaterra, de un ataque al corazón. (Aunque persisten las especulaciones acerca de que fue asesinado por agentes del sha.)
Después de la muerte de Shariati los futuros revolucionarios de Irán se aglutinaron alrededor del ayatolá Jomeini. El radicalismo sincrético de Shariati representaba una herejía para muchos de los mulás tradicionales de Irán, pero Jomeini, que seguía su propia versión del Islam político, se negaba a condenarlo. Jomeini había sido expulsado por el sha en 1964; primero huyó a Irak y luego volvió a salir a la luz publica, después de años de ausencia, cuando llegó a Francia, a finales de 1978. Para ese momento en Irán ya se estaba gestando el movimiento revolucionario. Otro de los amigos de infancia de Ahmadineyad, Ahmad Derahvasht, que es hoy en día dentista y vive frente a la secundaria a la que asistió Ahmadineyad, recuerda cómo ambos solían distribuir los panfletos clandestinos de Jomeini en sus bicicletas.
En un texto aparecido en su blog, Ahmadineyad escribió acerca de este período y su creciente adoración por Jomeini: “Cuanto más me familiarizaba con sus pensamientos y su filosofía, más afecto sentía por ese líder divino, y su separación y ausencia resultaban intolerables para mí”.
Ahmadineyad culpaba del empobrecimiento de los iraníes a “la depravación del clan de libertinos que rodeaba al sha”, y mencionaba en particular “las desastrosas fiestas” que el sha organizó en 1971 para conmemorar los dos mil quinientos años de la monarquía iraní. Entre los invitados a las celebraciones, que duraron tres días, estuvieron el duque de Edimburgo, la princesa Grace, Imelda Marcos y Spiro Agnew. Uno de los menús se componía de asado de pavo real relleno de foie gras, y a los invitados se les agasajó con champaña Moët & Chandon de 1911. Gracias a la extravagancia del sha, “la almádena y el yunque de mi padre no alcanzaban a cubrir los gastos básicos de mi familia... ni los costos de mi educación”, escribió Ahmadineyad. Por eso, mientras continuaba sus estudios trabajaba en una tienda que vendía sistemas de refrigeración. No fueron épocas fáciles, recordaba Ahmadineyad. “El traidor del sha y su pandilla trataron de abolir las creencias islámicas y los motivos revolucionarios entre los estudiantes, a través de la propagación de la inmoralidad, la promiscuidad y la perversión”, afirmaba Ahmadineyad, insinuando que él logró resistirse a esas tentaciones.
El 16 de enero de 1979 el sha huyó del país. El 1 de febrero Jomeini llegó a Teherán. Los comités islámicos revolucionarios que se formaron en las calles saquearon los cuarteles del sha en busca de armas; Derahvasht dice que Ahmadineyad dirigió durante un tiempo corto el comité de su propia calle. Rápidamente los comités fueron absorbidos por las fuerzas de policía y algunos de sus miembros, como Ahmadineyad, se unieron a un ejército paramilitar voluntario llamado los Basij. Al ser esencialmente un ejército civil, los Basij funcionan como el brazo de refuerzo social de la Guardia Republicana y con el tiempo se han convertido en una importante base de apoyo para
Ahmadineyad. Mohammad Atrianfar, un importante editor, me describió a los Basij como “la policía moral de Ahmadineyad”. En tiempos de Jatami, los miembros de los Basij solían atacar a los agitadores estudiantiles; hoy son menos visibles porque hay menos oposición.
Ahmadineyad también se unió a un grupo estudiantil radical que seguía a Jomeini, la Oficina para Consolidar la Unidad entre Universidades y Seminarios Teológicos, la cual dirigió la toma de la embajada de Estados Unidos. Varias personas que fueron retenidas allí han afirmado que Ahmadineyad participó en su captura e interrogatorio; Ahmadineyad ha rechazado esa acusación y antiguos colegas suyos están de acuerdo y dicen que, de hecho, Ahmadineyad se opuso en su momento a la toma de la embajada.
Ahmadineyad y Hadian, que ya había regresado del exterior, asistían a la misma mezquita en Narmak, la cual comenzó a ofrecer clases de islamismo. “Ahmadineyad me introdujo en esto”, dice Hadian. “Ahora parece increíble, pero la verdad es que a pesar de nuestra edad –¡teníamos 22 años! – los dos estábamos enseñando. Yo daba clases de política contemporánea y él enseñaba principios religiosos”. En junio de 1980 Jomeini cerró las universidades de Irán para poder revisar minuciosamente los antecedentes de los empleados y profesores y depurar los currículos de “influencias occidentales y no islámicas”; tres años después las volvieron a abrir. Cuando comenzó la guerra contra Irak, en septiembre de ese año, Ahmadineyad se presentó de manera voluntaria y entró a prestar servicio a la unidad de construcción.
Ahmadineyad nunca ha sido muy abierto con los detalles de su vida, y los años ochenta son un período particularmente vago. No obstante, se sabe que tuvo una serie de puestos administrativos en la provincia de Azerbaiyán Occidental. Durante esos años también obtuvo su grado en ingeniería. En 1993 fue nombrado gobernador de Ardabil, una provincia recién creada en el noroeste de Irán. Cuando el presidente Jatami asumió el poder, en 1997, nombró a otra persona en la gobernación y Ahmadineyad regresó a su antigua universidad a trabajar como profesor. Ese año recibió un doctorado en manejo del tráfico.
“En la universidad, Ahmadineyad era muy activo en la organización de los Basij, y cuando llegaron al poder los reformistas con Jatami, en 1997, solía ponerles problemas a los profesores y llegar a clase con el tradicional kaffiyeh, para mostrar su solidaridad con la causa palestina”, dice Hadian. Ahmadineyad enseñó en la universidad hasta 2003, cuando el concejo de la ciudad de Teherán, que en ese momento estaba en manos de una facción política conservadora de línea dura, lo nombró alcalde.
Desde entonces, los caminos de Ahmadineyad y Hadian se han separado de manera significativa. “Seguimos siendo amigos, pero también teníamos terribles discusiones. Siempre fue así entre nosotros”, dice Hadian, que prefirió mantenerse lejos de Ahmadineyad para no crearle problemas. “La gente que lo rodeaba me veía como un personaje occidentalizado o incluso un espía. Él me defendió. Pero lo cierto es que tenemos posiciones opuestas en casi todos los temas”. Y Hadian agrega: “Su entrenamiento como ingeniero lo hace pensar que el mundo social es como el mundo físico, que uno puede cambiarlo como quien organiza ladrillos. No es un problema de cociente intelectual, es un problema de conocimiento y entrenamiento”.
Ahmadineyad es un chiíta duodecimano, es decir, seguidor del duodécimo imán, y un ferviente mahdista, lo cual, en el contexto iraní moderno, significa que es el equivalente de un cristiano renacido. En la tradición chiíta, el duodécimo imán, o el Mahdi, desapareció en el siglo IX, oculto por Dios. Su regreso, junto con el de Jesucristo, será el preludio del paraíso terrenal. (En el Islam, Cristo es visto como uno de los primeros profetas.) Esto explica las alusiones evangelizadoras de Ahmadineyad al “prometido”, cuando se ha dirigido a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esas demostraciones públicas de fervor le han atraído críticas de los mismos iraníes, entre otros de religiosos viejos, uno de los cuales lo criticó por producir la impresión de tener un vínculo especial con el imán escondido. En el desayuno al que asistí, Ahmadineyad se refirió al Mahdi como “el hombre perfecto”.
Un importante político iraquí que se ha reunido con Ahmadineyad en diversas ocasiones contó que hace dos años, en una reunión en Teherán, Ahmadineyad casi no habló de otra cosa que del Mahdi. El político también dijo que había oído que Ahmadineyad ya tenía los planos de una superautopista triunfal y un sitio de recepción en Teherán, que serían construidos para prepararse para la eventual llegada del Mahdi.
El mentor espiritual de Ahmadineyad es el ayatolá Mesbah-Yazdi, el líder de la escuela Haqqani, de tendencia ultraconservadora. Mesbah-Yazdi ha abogado por el uso de la violencia política en contra de los moderados; algunos miembros de la escuela han dicho que están dispuestos a ejecutar la fatua lanzada en 1989 contra Salman Rushdie. En 2005 Mesbah-Yazdi les ordenó a sus seguidores que votaran por Ahmadineyad; un gesto polémico, en la medida en que se supone que los clérigos deben abstenerse de avalar explícitamente a algún candidato, aunque todo el mundo conoce su posición. (Cuando le pregunté a Shariatmadari, el representante de Jamenei, si el ayatolá apoyaba la reelección de Ahmadineyad, Shariatmadari sonrió y me advirtió: “El Líder Supremo nunca revela por quién vota. ¡Ni siquiera sus hijos lo saben!”.) “Algunas personas piensan que el ayatolá Yazdi formó una especie de partido y preparó a Ahmadineyad para llegar al poder”, dijo Hojatoleslam Gharavian, un asistente de Mesbah-Yazdi, cuando nos encontramos en la ciudad sagrada de Qom. “No es cierto. Ellos terminaron acercándose gracias a la similitud de su pensamiento”.
Gharavian enumeró las virtudes de Ahmadineyad: su modestia, su patriotismo, su determinación de luchar contra la corrupción. Otro asistente, un investigador religioso, intervino y contó una historia acerca de cómo, cuando era alcalde, Ahmadineyad limpió una alcantarilla tapada con sus propias manos. “Igual que en Los miserables”, dijo. “Esta historia se difundió por todas partes”.
Muchos iraníes educados con los que hablé trataron de convencerme de que la posición de Ahmadineyad acerca del Holocausto no era más que una muestra de ignorancia. Pero hay mucha gente en las altas esferas del régimen que comparte o apoya esas opiniones. El “antisionismo” se volvió parte del discurso oficial después de la Revolución Islámica, y la comunidad judía de Irán, que alcanzaba cerca de 80 mil personas en los setenta, se redujo a cerca de 20 mil, pues muchos de ellos emigraron. A los judíos iraníes se les permite practicar su credo religioso y están representados en el Parlamento, pero bajo Ahmadineyad la antipatía oficial de Irán hacia los “sionistas” se ha transformado en algo mucho más feo.
La Exposición Internacional de Caricaturas sobre el Holocausto fue inaugurada en Teherán en el año 2006. Muchas de las caricaturas participantes representaban a los judíos con narices ganchudas y grotescamente largas, o como judíos nazis. Visité la exposición y hablé con Shamaqdari, el asesor artístico de Ahmadineyad, acerca de ella. “Lo que descubrimos después de que cuarenta países enviaran sus contribuciones fue que todo el mundo piensa de forma muy parecida”, dijo Shamaqdari, y luego me mostró una caricatura que le gustaba. En ella aparecía el famoso aviso de “Hollywood”, pero decía “Holocausto”.
En enero de este año, una semana después de la posesión de Barack Obama, tuvo lugar en Teherán una conferencia titulada “¿El Holocausto? Una mentira sagrada de Occidente”. En unas palabras de bienvenida que envió a la conferencia, Ahmadineyad decía que los sionistas habían “enredado a muchos políticos y a muchos partidos”. Y en una declaración posterior agregó: “Ocurrió un incidente conocido como 9/11. Todavía no está claro quién lo llevó a cabo, quién colaboró con los atacantes ni quién les allanó el camino. El suceso tuvo lugar y, al igual que en el caso del Holocausto, lo sellaron y se negaron a permitir que grupos de investigación objetiva averiguaran la verdad”.
Le pregunté a Thomas Pickering por qué Ahmadineyad habría elegido ese momento en particular para hablar de manera tan provocadora acerca del Holocausto. “Creo que probablemente se sintió alentado por el Papa”, respondió Pickering, haciendo referencia a la noticia de esa semana según la cual Benedicto XVI le había levantado la excomunión a un obispo británico que negaba el Holocausto. (Después el Papa le pidió al obispo que se retractara.)
La persona que asesora a Ahmadineyad en el tema del Holocausto es Mohammad Ali Ramin, y se dice que él es quien le ha dado forma a las opiniones del presidente a ese respecto. Ramin aceptó reunirse conmigo y con un intérprete una mañana del invierno pasado, en el campus de la Universidad del Mensaje de la Luz en Teherán, donde enseña filosofía comparada. Nos sentamos al aire libre, en una caseta con bancos de cemento que semejaban tocones. Ramin es un hombre alto, de unos cincuenta y tantos años, inusualmente blanco para ser iraní, tiene el cabello rubio, que está comenzando a escasearle, y lleva la barba corta. Vivió y trabajó en Alemania durante muchos años, pero nunca dice en calidad de qué.
Ramin nos explicó que la historia del Holocausto que primaba entre la opinión pública era injusta. Occidente, dijo, le había transferido al Medio Oriente su “problema judío”. “Pero parece que Estados Unidos y otros gobiernos occidentales finalmente han decidido deshacerse de los judíos”, dijo Ramin. “Al traer a Hitler y llevar a los judíos al mundo musulmán han creado una situación en la cual los judíos serán destruidos. Han creado una situación en la cual los judíos son más odiados que nunca, debido a que están matando palestinos”. Luego se puso sus lentes y, por primera vez, me miró a los ojos. “Y así se puede ver que Israel fue creado no solo para destruir a los musulmanes sino a los judíos mismos”.
Después de un rato comenzó a hacer frío, pero Ramin parecía renuente a llevarnos a su oficina. Finalmente nos hizo seguir de mala gana y miró nerviosamente a su alrededor cuando entramos. Cuando nos sentamos frente a su escritorio, Ramin me informó que los judíos habían ejecutado los ataques del 11 de septiembre. “Los sionistas han culpado del ataque a los musulmanes para tener la excusa de atacar a algunas naciones musulmanas”, dijo. Pero todo había sido en vano. Los judíos también habían ayudado a Nerón, pero eso no había salvado al Imperio Romano de la destrucción.
Detrás del escritorio de Ramin había una inmensa biblioteca que iba de pared a pared. Me llamaron la atención un par de fotos que tenía exhibidas en uno de los estantes. Una era de Imad Mugniyah, el líder de Hezbollah, quien fue asesinado por la explosión de un carro bomba en Damasco, en febrero de 2008. En la otra aparecía un grupo de hombres, judíos ortodoxos, cuya silueta se recortaba sobre un fondo amarillo. En la parte inferior de la foto se veían los elegantes trazos de unas palabras escritas en farsi, en tinta roja. Cuando Ramin tuvo que levantarse para atender un asunto en la puerta durante un momento, le pedí a mi intérprete que me tradujera rápidamente las palabras que había en la foto. Entonces dijo: “Dice ‘usureros, sanguijuelas’ ”.
Para muchos iraníes la supremacía de Ahmadineyad representaba el carácter invencible de la ley religiosa y la derrota de los reformistas. “Ahora los reformistas tienen los pies sobre la tierra”, dice Hamid Reza Jalaipur, un analista político y reformista religioso. “Ya no buscan imponer una democracia laica de la noche a la mañana. Hay un nuevo pragmatismo”. Y luego agregó con una sonrisa amarga: “Entre los que quedan”.
Pero los iraníes siguen ampliando los límites en otras áreas distintas a la política electoral, particularmente en las artes. Vi una exposición de cuadros pintados por una joven, Sara Dowlatabadi, que se centraba en las ejecuciones en Irán, en especial las ejecuciones de mujeres. El asesinato, la violación, el tráfico de drogas, la apostasía y la homosexualidad son todos delitos castigados con la muerte. (No obstante, no son cosas tan raras: se calcula que hay cerca de dos millones de adictos al opio y la heroína en Irán). Hasta hace poco, los condenados eran ahorcados ante el público, colgándolos de grúas. En 2008 Irán ejecutó al menos a 346 personas, entre ellas a seis menores de edad, lo cual lo sitúa en el segundo lugar mundial, después de China. (Estados Unidos quedó en quinto lugar, con 37 ejecuciones.) En julio pasado 29 prisioneros fueron ahorcados el mismo día en la infame cárcel de Evin, en Teherán.
Los cuadros de Dowlatabadi eran lienzos minimalistas que mostraban lo que parecía un manojo de nudos que representaban personas, colgadas de cuerdas. Estaban intercalados con pinturas que parecían no tener nada que ver con ejecuciones. Después me dijeron que las habían organizado de esa manera pues les preocupaban las consecuencias de ser demasiado explícitos.
El temor a una retaliación no es infundado. En el año 2003, Zahra Kazemi, una reportera gráfica irano-canadiense, fue arrestada mientras tomaba fotografías afuera de la cárcel de Evin. Después de casi tres semanas de arresto, murió. Inicialmente las autoridades declararon que Kazemi había sufrido “un ataque” y se había caído “accidentalmente”. Un médico del Ministerio de Defensa, que huyó después a Canadá, dijo que había examinado a Kazemi cuatro días después del arresto y había encontrado señales de golpes y violación; le habían arrancado varias uñas y tenía el cráneo fracturado. En medio del clamor internacional, un agente de inteligencia fue acusado de “asesinato casi intencional”. Pero el hombre fue absuelto cuando las autoridades declararon que la muerte de la periodista había sido un accidente.
La cárcel de Evin está situada en un barrio que limita con una zona muy popular para escalar y hacer picnic. Una noche un amigo me llevó a ver las murallas de ladrillo que rodean la prisión, bajo la vigilancia de los guardias y potentes luces amarillas. La cárcel es el lugar de retención de miles de prisioneros, el escenario de masacres no reconocidas donde murieron miles de víctimas y el sitio de varias fosas comunes.
Nasrin Sotoudeh es una de las pocas abogadas de derechos humanos que trabaja abiertamente en Irán. La visité en su diminuta oficina, en un apartamento en Yousef Abad, la zona más antigua de Teherán. Sobre el escritorio tiene una estatuilla de bronce que representa a la Justicia. Cuando nos sentamos, Sotoudeh se quitó la bufanda que llevaba en la cabeza. Es una mujer pequeña, de poco más de cuarenta años, con pelo negro corto y lentes. Envuelta en su amplia túnica negra, parece una monja.
Una de las clientes de Sotoudeh es una mujer que fue arrestada por asistir a una reunión sobre la Campaña del Millón de Firmas, una iniciativa que busca la revocación de las leyes más duras contra las mujeres en Irán. La mujer fue sentenciada a recibir azotes y pasar dos años y medio en prisión. Sotoudeh resaltó que, hoy por hoy, el 60% de los estudiantes universitarios en Irán son mujeres; sin embargo, ante la ley, el testimonio de una mujer iraní equivale a la mitad de la declaración de un hombre. Desde los nueve años las niñas tienen la obligación de comenzar a usar el hijab, el velo islámico, y esa también es la edad a la que se vuelven totalmente responsables ante la ley. Los niños, en cambio, solo son legalmente responsables desde los quince años.
Si Ahmadineyad sale reelegido en junio, dice Sotoudeh, las cosas se van a poner “mucho más horribles” que lo que están hoy. Si ganara un reformista sería mejor, pero ella no está esperando ningún “milagro”. Ella tiene la esperanza de que Irán y Occidente puedan resolver sus diferencias, pero la perspectiva de un acuerdo también la preocupa. “Después de que Occidente llegó a un acuerdo acerca del tema nuclear con Gaddafi, los derechos humanos de los libios cayeron en el olvido”, dice. “Para mí, las prioridades son los derechos de las mujeres iraníes, de los niños y de los activistas de derechos civiles”.
En una casa de té al norte de Teherán conocí a otra de las clientas de Sotoudeh, Mansoureh Shojaee, una antigua bibliotecaria de 50 años. Shojaee tiene el pelo oscuro y lleva una bufanda a rayas de colores vivos, un suéter rojo grueso e inmensos aretes de plata que le cuelgan de las orejas, una manera de vestir que, en Irán, ya es una declaración política en sí misma. Shojaee estuvo muy involucrada en la Campaña de las Firmas y ha sido detenida, amenazada e interrogada con frecuencia por la policía. También le confiscaron el pasaporte. Hace dos años, después de uno de esos arrestos, Sotoudeh y Shirin Ebadi, la activista por los derechos humanos más famosa de Irán y ganadora del Premio Nobel de Paz en 2003, consiguieron que la dejaran salir de Evin. “Ellos dijeron que la Campaña de las Firmas era una acción ‘contra la seguridad nacional’ ”, dice Shojaee. “Les dije a los que me estaban interrogando que ya tenía cincuenta años y estaba preparada para pasar en prisión los próximos cincuenta, así que no tenía miedo”. Shojaee describe su situación como una especie de arresto domiciliario en casa abierta y, sin embargo, se niega a mantener un bajo perfil. “¿Por qué tenemos que encerrarnos? Dejemos que ellos nos metan a la cárcel”.
Shojaee se lamenta por la falta de astucia y visión de los reformistas. “El otro día, mientras se refería a la caída de los precios del petróleo, Ahmadineyad dijo que podría gobernar Irán aunque el precio del crudo cayera hasta los cinco dólares por barril”, dice. La afirmación es absurda, indica Shojaee, pero es concisa, transmite seguridad y cala efectivamente en la gente. “Ese mismo día, los medios recogieron las siguientes palabras de Jatami: ‘La raison d’être de la filosofía del diálogo entre civilizaciones se basa en la humanidad’”. Shojaee sonríe y agrega: “Con esos galimatías, ¿por quién cree que votará la gente del común?”.
Al anunciar su campaña para la Presidencia, Mir Hossein Musavi dijo: “La tecnología nuclear es uno de los ejemplos de los logros de nuestra juventud”. Los políticos iraníes, tanto los reformistas como los conservadores, comparten esa visión. Están orgullosos de los científicos de su país y creen que a Irán se le debe permitir poseer energía nuclear, si no armas nucleares. Mohammad Hashemi, el hermano menor del ex presidente Ali Akbar Rafsanjani, un reformista que era estudiante de Berkeley en los años setenta, se quejó de la existencia de una “doble moral”: “¿Por qué a India se le permite tener energía nuclear, pero no a Irán?”.
Cuando sugerí que tal vez tenía que ver con la retórica incendiaria de Ahmadineyad, Hashemi se rio: “Tenemos muchos otros líderes”, dijo. “De hecho, tenemos varios matices de gris, pero ustedes insisten en ver solo el negro”.
En 2003 Jatami aceptó suspender los esfuerzos de Irán para enriquecer uranio, un proceso que puede producir combustible para un arma nuclear. En ese momento, el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) creía que Irán estaba instalando 160 centrifugadoras. En el año 2006 Ahmadineyad reactivó el proceso de enriquecimiento de uranio, y en abril de 2007 los inspectores de la OIEA confirmaron que Irán tenía 1.300 centrifugadoras; en noviembre pasado, Ahmadineyad anunció, lleno de júbilo, que el número era 5 mil. “Y si uno puede operar 5 mil, puede operar 60 mil”, dijo un experto internacional en el tema nuclear. (En ese punto, se vuelve viable un programa nuclear, ya sea para fines civiles o militares). Irán también ha aumentado el alcance de sus misiles. Estos últimos desarrollos han producido un alejamiento diplomático con la Unión Europea y Estados Unidos y han puesto a Irán a las puertas de recibir sanciones. Las negociaciones nucleares se han estancando debido a la insistencia de Estados Unidos en que Irán abandone el proceso de enriquecimiento de uranio antes de comenzar a dialogar y también debido a la intransigencia y la actitud evasiva de los iraníes.
“Esto no solo es decisión de Ahmadineyad”, dice el experto nuclear. Aun si Ahmadineyad pierde las próximas elecciones, dice, el programa de enriquecimiento de uranio va a continuar en Irán. “Hoy día ese es el primer tema de la agenda nacional en Irán. No creo que, hoy por hoy, nadie pueda hacer un acuerdo acerca del tema nuclear. Los iraníes tienen la ambición de alcanzar un estatus global, no solo capacidad nuclear. Y eso significa que uno pueda ir a cualquier parte del mundo y nadie lo pueda comprar”.
Algunos expertos creen que, al final de este año, Irán habrá producido suficiente uranio enriquecido como para fabricar una bomba atómica, independientemente de que ése sea o no el propósito. Sin embargo, no hay consenso respecto a este punto entre la comunidad de expertos. Benjamin Netanyahu, el nuevo primer ministro de Israel, ha calificado a Irán de “amenaza existencial” para Israel y ha dicho en repetidas ocasiones que Israel no va a permitir que Irán se convierta en una potencia nuclear. En días pasados, el periódico israelí Ha’aretz afirmó: “Algunos políticos cercanos a Netanyahu dicen que él ya tomó la decisión de destruir las instalaciones nucleares de Irán... por la fuerza, aunque Israel es el único interesado en usar la fuerza”. Esas declaraciones pueden ser parte de un intento por convencer a la administración Obama de adoptar una actitud más agresiva con respecto a Irán; no está claro si Israel tiene la capacidad de lanzar un ataque exitoso contra las instalaciones nucleares de Irán –mediante ataques aéreos, por ejemplo– sin la participación de Estados Unidos. Pero ese movimiento parece improbable, si se tienen en cuenta las prioridades de la administración Obama. Eso solo deja la opción de buscar un acuerdo político.
Ali Larijani, un conservador pragmático y ex candidato presidencial, que se desempeñó dos años como negociador nuclear de Irán (ahora es vocero del Parlamento) y es una figura ampliamente respetada tanto dentro como fuera del país, autor de un libro sobre Immanuel Kant, dijo que Irán podía “encontrar una fórmula que satisficiera a la comunidad internacional” y resaltó que la administración Bush había dicho que el Irak de Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, aunque no habían encontrado ninguna. Pero expresó un sentimiento de impaciencia frente a los miembros del equipo de Obama. “Con respecto al tema nuclear, están repitiendo las mismas cosas que decía la gente de Bush”, dijo Larijani. “Es como si Estados Unidos no quisiera que los musulmanes tuvieran tecnología nuclear. Así que parece que con Obama cambiaron los colores y las tácticas, pero no las estrategias. Tiene que haber un nuevo enfoque o, de lo contrario, no va a haber muchos cambios. La política del ‘garrote y la zanahoria’ no es la manera de hablar con Irán”.
Lee Hamilton dice que no cree que “hayamos resuelto o sepamos con certeza” si los iraníes realmente van a construir una bomba, en caso de que lleguen a tener la capacidad de hacerlo. Pero “la idea central de la administración Bush, que estaba exigiendo la suspensión del programa de enriquecimiento de uranio como condición para los diálogos, era impracticable y Obama parece haberse dado cuenta de eso”. Tiene que haber incentivos, dice, y éstos tienen que ir de la mano con la amenaza de sanciones. “Hay que tener una política diplomática inteligente, pero no se puede renunciar a los puntos de influencia”. Hamilton había oído que Estados Unidos tenía en curso una serie de operaciones secretas contra Irán; mencionó programas de “manipulación de la moneda y desinformación”, lo cual piensa que podría servir. Pero, dice, “si se trata de acciones encubiertas de carácter militar o paramilitar y dirigidas a cambiar el régimen, creo que hay que abandonarlas. Hay que olvidarse de cambiar el régimen, nuestra política puede estimular más bien un cambio de comportamiento; esa es la línea que yo trazaría. Por nuestra parte, hay que cambiar la retórica, el uso de un lenguaje menos belicoso ayudaría”, sigue diciendo Hamilton. “Ningún presidente va a retirar de la mesa la opción militar. Pero el hecho de hablar menos acerca de ella puede ayudar”.
En una conferencia de prensa que ofreció el 24 de marzo, el presidente Obama habló de una “filosofía de la persistencia”, la cual aplicó tanto a la crisis económica como a las relaciones con Irán. “Hicimos un video para enviarles un mensaje al pueblo iraní y a los líderes de la República Islámica de Irán. Y algunas personas dijeron: ‘Pero ellos no se comprometieron inmediatamente a eliminar las armas nucleares y a dejar de financiar el terrorismo’. Pues bien, eso no era lo que estábamos esperando. Esperamos poder hacer progresos constantes en ese frente”.
“Siempre supimos que no iba a ser fácil con Irán”, dijo Vali Nasr. “Hay demasiados temas, demasiadas autoridades paralelas y no hay ningún antecedente ni hay confianza. Hace treinta años que los dos países no tienen relaciones y no tenemos un buen conocimiento de los actores de la otra parte”.
Lo más probable es que los próximos pasos sean coordinados por Dennis Ross, un negociador veterano del Departamento de Estado, experto en Medio Oriente, quien ha sido designado como asesor especial sobre Irán de la secretaria de Estado Hillary Clinton. Un lugar para empezar es Afganistán, donde Irán tiene mucha influencia en las regiones del norte y el occidente. En la reciente conferencia en La Haya, los iraníes se comprometieron a ayudar a combatir el tráfico de drogas en Afganistán, lo cual, tal como declaró Clinton después, “es una preocupación de los iraníes que nosotros compartimos”.
Thomas Pickering elogió el enfoque de Obama hasta ahora, pero advirtió que no hay manera de predecir si será fructífero. “Estoy tratando de ser lo más realista posible en mis evaluaciones”, dijo Pickering. “Pero siempre he creído que, si en una habitación hay una puerta cerrada, hay que tratar de abrirla”.
REVISTA EL MALPENSANTE
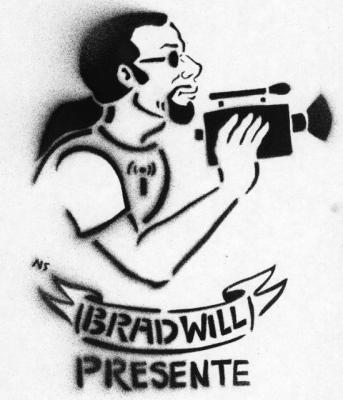

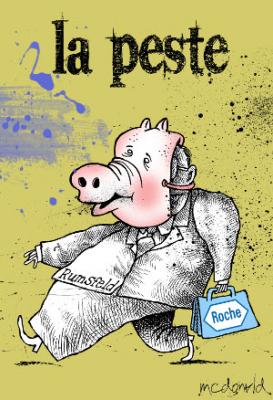
 En la ribera texana del ancho Valle del Río Grande, a dos pasos de la frontera con México, se halla Harlingen. En esa pequeña y coqueta ciudad estadounidense, el pasado 5 de mayo, falleció Judy Trunnell, una joven maestra de escuela de 33 años que acababa de dar a luz, por cesárea, a una niña radiante y saludable. "Era una persona maravillosa, cálida. Se consagraba a la educación de niños discapacitados", declararon sus familiares y amigos que acudieron a su vivienda, situada en una luminosa calle de esa localidad, para expresar su pésame en el funeral (1).
En la ribera texana del ancho Valle del Río Grande, a dos pasos de la frontera con México, se halla Harlingen. En esa pequeña y coqueta ciudad estadounidense, el pasado 5 de mayo, falleció Judy Trunnell, una joven maestra de escuela de 33 años que acababa de dar a luz, por cesárea, a una niña radiante y saludable. "Era una persona maravillosa, cálida. Se consagraba a la educación de niños discapacitados", declararon sus familiares y amigos que acudieron a su vivienda, situada en una luminosa calle de esa localidad, para expresar su pésame en el funeral (1). 



